Albert Camus: La Peste
Hace unos meses, durante un intercambio de comentarios en el blog de Rodia, éste me aconsejó que volviera a leer La Peste, de Camús.
Lo compré por impulso, hace bastantes años, y al leerlo por primera vez, me aburrió un poco. En ese entonces pensé que era lindo, pero hasta ahí nomás. Así que casi una década después, ya con otra óptica, otras vivencias, y una nueva perspectiva, volví a darle una oportunidad.
Fue maravilloso.
Años 40. Una ciudad (prefectura) francesa en la costa argelina, chata, gris, normal.
Se pintan algunos personajes y un par de situaciones, hasta que se desemboca en la peste, y ahí comienza realmente la novela, contando ilustrando situaciones, escenarios, sentimientos. Porque más que contarse, se dibujan. El autor casi nos lleva de la mano a través de las miserias, de los dolores, de los olores y los colores. Hace gala de una dulzura que he visto pocas veces. Digo dulzura, aunque no estoy seguro de que sea esa la palabra más adecuada. Es un relato que no se achata. Es gentil, a pesar de que ilustra la tragedia, el horror, el aislamiento. Es lento (sin ser nunca aburrido) y reflexivo. Como si el autor hubiera dedicado mucho tiempo a él, pesando cada palabra, evaluándola.
Muy bueno, la verdad.
Dejo el libro en el almacén, y a continuación transcribo algunos pasajes que me llamaron especialmente la atención, por si te pica la curiosidad y tenés el tiempo. Es una selección un poco larga, pero creo que merece la pena.
La palabra "peste" acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rieux detrás de una ventana se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieux estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las gentes se dicen: "Esto no puede durar, es demasiado estúpido." Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones.
...
El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente sólo tenía el sabor de la nostalgia. Hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo, con aquel o aquellas que esperaban, e igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente, no pudiendo satisfacerse con lo que en la realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a este insoportable vagar, era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso.
Pero si esto era el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa. Y aunque el cronista no haya conocido el exilio más que como todo el mundo, no debe olvidar a aquellos, como el periodista Rambert y otros, para los cuales las penas de la separación se agrandaban por el hecho de que habiendo sido sorprendidos por la peste en medio de su viaje, se encontraban alejados del ser que querían y de su país.
En medio del exilio general, estos eran lo más exiliados, pues si el tiempo suscitaba en ellos, como en todos los demás, la angustia que es la propia, sufrían también la presión del espacio y se estrellaban continuamente contra las paredes que aislaban aquel refugio apestado de su patria perdida. A cualquier hora del día se los podía ver errando por la ciudad polvorienta, evocando en silencio las noches que sólo ellos conocían y las mañanas de su país. Alimentaban entonces su mal con signos imponderables, con mensajes desconcertantes: un vuelo de golondrinas, el rosa del atardecer, o esos rayos caprichosos que el sol abandona a veces en las calles desiertas. El mundo exterior que siempre puede salvarnos de todo, no querían verlo, cerraban los ojos sobre él obcecados en acariciar sus quimeras y en perseguir con todas sus fuerzas las imágenes de una tierra donde una luz determinada, dos o tres colinas, el árbol favorito y el rostro de algunas mujeres componían un clima para ellos irreemplazable.
Por ocuparnos, en fin, de los amantes, que son los que más interesan y ante los que el cronista está mejor situado para hablar, los amantes se atormentaban todavía con otras angustias entre las cuales hay que señalar el remordimiento. Esta situación les permitía considerar sus sentimientos con una especie de febril objetividad, y en esas ocasiones casi siempre veían claramente sus propias fallas. El primer motivo era la dificultad que encontraban para recordar los rasgos y gestos del ausente. Lamentaban entonces la ignorancia en que estaban de su modo de emplear el tiempo; se acusaban de la frivolidad con que habían descuidado el informarse de ello y no haber comprendido que para el que ama, el modo de emplear el tiempo del amado es manantial de todas sus alegrías.
...
Uno se cansa de la piedad cuando la piedad es inútil.
...
...cada día pasado acercaba a cada hombre, siempre que no muriese, al fin de sus sufrimientos.
...
A Tarrou, que parecía asombrarse de su enclaustramiento, le había explicado que, según la religión, la primera mitad de la vida de un hombre era una ascensión y la otra mitad un descenso; que en el descenso los días del hombre ya no le pertenecían, porque le podían ser arrebatados en cualquier momento, que por lo tanto no podía hacer nada con ellos y que lo mejor era, justamente, no hacer nada. La contradicción, por lo demás, no le asustaba, pues, en otra ocasión, le había dicho a Tarrou, poco más o menos, que seguramente Dios no existía porque, si existiese, los curas no serían necesarios.
...
...los cafés abren sus puertas con los mostradores llenos de letreros: 'No hay café.' 'Traed vuestro azúcar', etc.
...
Hacia las dos, la ciudad queda vacía: es el momento en que el silencio, el polvo, el sol y la peste se reúnen en la calle. A lo largo de las grandes casas grises, el calor escurre sin parar. Son largas horas de prisión que terminan en noches abrasadas que se desploman sobre la ciudad populosa y charladora.
...
el primer fresco trae un consuelo ya que no una esperanza. Todos salen a la calle, se aturden a fuerza de hablar, se pelean o se desean y bajo el cielo rojo de julio la ciudad, llena de parejas y de ruidos, deriva hacia la noche anhelante. Inútilmente, todas las tardes, en los bulevares, un viejo inspirado, con chambergo y chalina, atraviesa la multitud repitiendo sin parar: 'Dios es grande, venid a Él.' Todos se precipitan, por el contrario, hacia algo que conocen mal o que les parece más urgente que Dios. Al principio, cuando creían que era una enfermedad como las otras, la religión ocupaba su lugar. Pero cuando han visto que era cosa seria se han acordado del placer. Toda la angustia que se refleja durante el día en los rostros, se resuelve después, en el crepúsculo ardiente y polvoriento, en una especie de excitación rabiosa, una libertad torpe que enfebrece a todo un pueblo.
"Y yo también, igual que ellos. Pero ¡qué importa!, la muerte no es nada para los hombres como yo. Es un acontecimiento que les da la razón."
...
¿Sabe usted que hay gentes que se niegan a morir? ¿Ha oído usted gritar: "¡Jamás!" a una mujer en el momento de morir?
...
¿No es cierto, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, que acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo donde Él está callado?
...
El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Los hombres son más bien buenos que malos, y, a decir verdad, no es esta la cuestión. Sólo que ignoran, más o menos, y a esto se le llama virtud o vicio, ya que el vicio más desesperado es el vicio de la ignorancia que cree saberlo todo y se autoriza entonces a matar. El alma del que mata es ciega y no hay verdadera bondad ni verdadero amor sin toda la clarividencia posible.
...
Al convertirse la peste en el deber de unos cuantos se la llegó a ver realmente como lo que era, esto es, cosa de todos.
Esto está bien; pero nadie felicita a un maestro por enseñar que dos y dos son cuatro. Se le felicita, acaso, por haber elegido tan bella profesión. Digamos, pues, que era loable que Tarrou y otros se hubieran decidido a demostrar que dos y dos son cuatro, en vez de lo contrario, pero digamos también que esta buena voluntad les era común con el maestro, con todos los que tienen un corazón semejante al del maestro y que para honor del hombre son más numerosos de lo que se cree; tal es, al menos, la convicción del cronista. Éste se da muy bien cuenta, por otra parte, de la objeción que pueden hacerle: esos hombres arriesgan la vida. Pero hay siempre un momento en la historia en el que quien se atreve a decir que dos y dos son cuatro está condenado a muerte. Bien lo sabe el maestro. Y la cuestión no es saber cuál será el castigo o la recompensa que aguarda a ese razonamiento. La cuestión es saber si dos y dos son o no cuatro. Aquellos de nuestros conciudadanos que arriesgaban entonces sus vidas, tenían que decidir si estaban o no en la peste y si había o no que luchar contra ella.
Muchos nuevos moralistas en nuestra ciudad iban diciendo que nada servía de nada y que había que ponerse de rodillas. Tarrou y Rieux y sus amigos podían responder esto o lo otro, pero la conclusión era siempre lo que ya se sabía: hay que luchar de tal o tal modo y no ponerse de rodillas. Toda la cuestión estaba en impedir que el mayor número posible de hombres muriese y conociese la separación definitiva. Para esto no había más que un solo medio: combatir la peste. Esta verdad no era admirable: era sólo consecuente.
...
No se puede esperar nada de las oficinas. No están hechas para comprender.
...
-Sabe usted, doctor -le dijo-, he pensado mucho en su organización. Si no estoy ya con ustedes, es porque tengo mis motivos. Por lo demás yo creo que sirvo para algo: hice la guerra de España.
-¿De qué lado?
-Del lado de los vencidos. Pero después he reflexionado.
-¿Sobre qué? -dijo Tarrou.
-Sobre el valor. Bien sé que el hombre es capaz de acciones grandes, pero si no es capaz de un gran sentimiento no me interesa.
-Parece ser que es capaz de todo.
-No, es incapaz de sufrir o de ser feliz largo tiempo. Por lo tanto no es capaz de nada que valga la pena.
Rambert miró a los dos.
-Dígame, Tarrou, ¿usted es capaz de morir por un amor?
-No sé, pero me parece que no, por el momento.
-Ya lo ve. Y es usted capaz de morir por una idea, esto está claro. Bueno: estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo: sé que eso es muy fácil, y he llegado a convencerme de que en el fondo es criminal. Lo que me interesa es que uno viva y muera por lo que ama.
Rieux había escuchado a Rambert con atención. Sin dejar de mirarle, le dijo con dulzura:
-El hombre no es una idea, Rambert.
Rambert saltó de la cama con la cara ardiendo de pasión.
-Es una idea y una idea pequeña, a partir del momento en que se desvía del amor, y justamente ya nadie es capaz de amor. Resignémonos, doctor. Esperemos llegar a serlo y si verdaderamente esto no es posible, esperaremos la liberación general sin hacernos los héroes. Yo no paso de ahí.
...
Desde el punto de vista superior de la peste, todo el mundo, desde el director hasta el último detenido, estaba condenado y, acaso por primera vez, reinaba en la cárcel una justicia absoluta.
...
...el cronista sabe perfectamente lo lamentable que es no poder relatar aquí nada que sea realmente espectacular, como por ejemplo algún héroe reconfortante o alguna acción deslumbrante, parecidos a los que se encuentran en las narraciones antiguas. Y es que nada es menos espectacular que una peste, y por su duración misma las grandes desgracias son monótonas. En el recuerdo de los que los han vivido, los días terribles de la peste no aparecen como una gran hoguera interminable y cruenta, sino más bien como un ininterrumpido pisoteo que aplasta todo a su paso.
...
No, no era su socorro lo que distribuía a lo largo del día, eran meros informes. A eso no se le podía llamar un oficio de hombre. Pero, después de todo, ¿a quién entre toda esa muchedumbre aterrorizada se le dejaba la facultad de ejercer un oficio de hombre? A decir verdad, era una suerte que existiese el cansancio. Si Rieux hubiera estado más entero, este olor de muerte difundido por todas partes hubiera podido volverle sentimental. Pero cuando no se ha dormido más que cuatro horas no se es sentimental. Se ven las cosas como son, es decir, que se las ve según la justicia, según la odiosa e irrisoria justicia. Y los otros, los desahuciados, lo sabían perfectamente, ellos también. Antes de la peste lo recibían siempre como a un salvador. Él podía arreglarlo todo con tres píldoras y una jeringa y le apretaban el brazo al acompañarlo por los pasillos. Era halagador pero peligroso. Ahora, por el contrario, se presentaba con una escolta de soldados y había que empezar a culatazos con la puerta para que la familia se decidiese a abrir. Ahora querrían arrastrarlo y arrastrar con ellos a la humanidad entera hacia la muerte.
...
En su cara hundida, convertida ya en una arcilla gris, la boca se abrió de pronto, dejando escapar un solo grito sostenido que la respiración apenas alteraba y que llenó la sala con una protesta monótona, discorde y tan poco humana que parecía venir de todos los hombres a la vez. Rieux apretó los dientes y Tarrou se volvió para otro lado. Rambert se acercó a la cama junto a Castel, que cerró el libro que había quedado abierto sobre sus rodillas. Paneloux miró esa boca infantil ultrajada por la enfermedad y llena de aquel grito de todas las edades. Se dejó caer de rodillas y a todo el mundo le pareció natural oírle decir con voz ahogada pero clara a través del lamento anónimo que no cesaba: "Dios mío, salva a esta criatura."
Creo que es más que suficiente. Hay más, mucho más, pero creo que si llegaste a leer esta última frase, lo mejor sería que leyeras el libro completo. Me animo a decir, que no vas a arrepentirte.
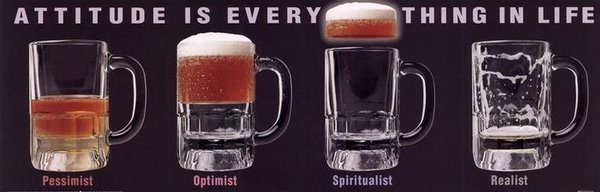











No hay comentarios.:
Publicar un comentario